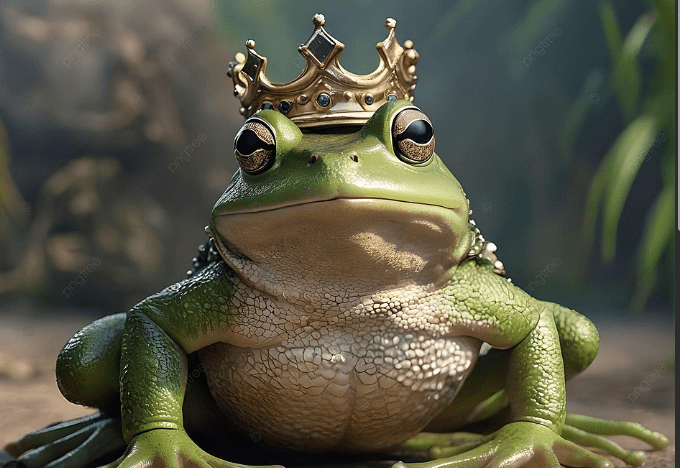Hubo una vez, en un reino muy lejano, tres príncipes muy jóvenes. Los dos mayores no tomaban en serio las responsabilidades del palacio y, cada vez que podían, se escapaban para divertirse un rato.
El hermano pequeño, en cambio, era distinto. Cumplía sin protestar con todas sus obligaciones: por la mañana tomaba clases de esgrima, matemática y francés; salía a cabalgar por la tarde y a la noche se reunía con su padre, el rey, para estar al tanto de las necesidades de su pueblo.
Solo abandonaba sus tareas, si sus hermanos mayores demoraban en volver. Entonces, por miedo a que les hubiera pasado algo, no dudaba en salir a buscarlos. Y así sucedió aquella vez.
Los encontró en medio de un bosque, a las afueras del reino. Estaban a punto de destruir un hormiguero y, entre risas, intentaban decidir quién de los dos daría el primer pisotón.
—¡Ninguno! —dijo el hermano pequeño, haciendo notar su presencia— Dejen ese hormiguero en paz.
—¿Por qué siempre tienes que ser tan aburrido? —se quejó el mayor.
—¡Insoportablemente serio! —agregó el segundo.
Pero como sabían (en el fondo de su corazón) que su hermano serio y aburrido era, de los tres, el que tomaba mejores decisiones, optaron por hacerle caso.
Y por la misma razón aceptaron regresar al palacio, aunque no dejaron de quejarse hasta dar con una laguna llena de patos.
—¡Tengo mi escopeta aquí mismo! —avisó el mayor.
—¿Qué tal si les disparamos? —sugirió el segundo.
Pero el hermano pequeño, otra vez, se interpuso:
—¡Nadie les va a disparar! ¡Dejen en paz a esos patos!
Y aunque nuevamente lo acusaron de ser muy serio y aburrido, los mayores optaron por hacerle caso porque (en el fondo de su corazón) sabían muy bien que el hermano pequeño era, de los tres, el que tomaba mejores decisiones.
Siguieron caminando entre protestas y resoplidos, hasta que escucharon un zumbido muy intenso encima de sus cabezas. Vieron entonces un enorme panal, repleto de miel, que estaba custodiado por mil abejas.
—¡Yo quiero esa miel! —dijo el hermano mayor.
— ¡Quememos el panal, yo te ayudo! —se emocionó el segundo.
Pero una vez más el hermano pequeño los detuvo:
—¡No permitiré que destruyan el panal! ¡Dejen en paz a las abejas!
Y aunque, como siempre, lo acusaron de ser muy serio y aburrido no dudaron en hacerle caso porque sabían muy bien (en el fondo de su corazón) que las decisiones de su hermano pequeño siempre eran las acertadas.
Y hubieran seguido quejándose por horas y horas, de no ser porque llegaron a un misterioso castillo. El silencio era abrumador. Una espesa vegetación asfixiaba los muros y el aroma de un riquísimo banquete los invitó a avanzar.
Llegaron hasta el establo y vieron, con sorpresa, dos caballos convertidos en piedra. Atravesaron el patio principal y se extrañaron frente a la imagen también petrificada de dos guardias. Por último, abrieron con cuidado el portón de la entrada que, rechinando, se cerró tras ellos.
Entonces vieron a un hombrecito que, con un gesto, les señaló la mesa ricamente servida. Y como los tres hermanos estaban muertos de hambre, no dudaron en comer lo que se les ofrecía.
Cuando ya estuvieron satisfechos, el hombrecito les habló:
—Hemos sido víctimas de un encantamiento y solo puede liberarnos una persona de su rango.
A continuación, les recitó estos versos:
Romperá el encantamiento
Aquel noble caballero
que supere las tres pruebas
que ha mandado el hechicero.
Deberá, pues, en el bosque
hallar mil perlas plateadas
y al fondo de la laguna
una gran llave dorada.
El cuarto de las durmientes
con esa llave abrirá:
y las mil perlas brillantes
a la más joven, dará.
—Tengo que advertirles— les dijo, por último, el hombrecito— que deberán intentarlo uno por vez. Y aquel que no consiga cumplir con las tres pruebas, quedará convertido en piedra como los caballos y los guardias que vieron al entrar.
El hermano mayor lo intentó primero. Pero solo encontró cien perlas en el bosque y, antes de que pudiera darse cuenta, su cuerpo se volvió macizo.
Siguió el hermano segundo pero no tuvo mejor suerte. Halló otras doscientas perlas antes de quedarse congelado como estatua.
Entonces continuó la tarea el más pequeño. Pero no tuvo que trabajar demasiado porque de repente se apareció una larga hilera de hormigas, cargando las perlas que faltaban.
—Vinimos a ayudarte —dijo una de ellas— porque fuiste muy bueno con nosotras hoy.
Más tarde, el joven nadó por un buen rato en la laguna buscando la llave dorada. Pero no la encontró. Se hubiera puesto a llorar allí mismo, de no ser porque vio venir un pato que la traía en su pico.
—Te ayudo —le dijo— porque fuiste muy bueno con nosotros hoy.
Una vez en el palacio, el joven abrió el aposento de las princesas con la llave mágica. Al ver que estaban petrificadas, se desesperó. ¡Así sería difícil reconocer a la más joven! El hombrecito, que las había visto comiendo antes de ser hechizadas, creyó que era oportuno comentarle:
—La mayor comió un terrón de azúcar. La del medio, una fresa. La que nos importa para romper el hechizo, la menor, comió una enorme cucharada de miel.
Entonces, el joven príncipe se acercó a sus bocas, pero fue inútil: no sintió ni olor a azúcar, ni olor a fresas, ni olor a miel. Y una vez más se habría entregado a la tristeza de no ser por el zumbido alegre de una abeja que se posó sobre los labios de una de las princesas.
—Soy la reina de las abejas —le dijo— y he venido a ayudarte porque hoy fuiste muy bueno con nosotras. Te aseguro que esta jovencita ha comido una buena cucharada de miel antes de dormir.
Y así fue cómo el hermano más pequeño, el aburrido y el serio, logró romper el encantamiento de aquel castillo. Y al hacerlo, no solo se despertaron los caballos, los guardias y las princesas, sino también sus hermanos mayores que, atraídos por la música del salón principal, lo vieron bailando de buena gana con la princesa más joven.
Y como sabían (en el fondo de su corazón) que su hermano pequeño siempre tomaba las decisiones acertadas, no dudaron ni por un instante en unirse a la fiesta. Aunque, claro, esta vez ¡no se quejaron ni un poco!