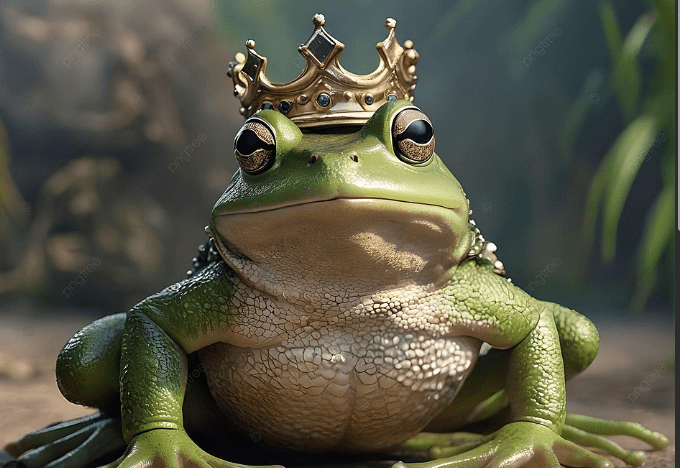
Había una vez, en una laguna medio seca, un sapo solitario. Había conocido tiempos mejores, eso es cierto. Tiempos de abundancia, cuando su laguna estaba rebosante de agua y él podía bañarse de cuerpo entero.
Ahora los días no eran tan divertidos —¡Ah, cómo extrañaba los panzazos en el agua! — pero se había acostumbrado a la rutina: cazar algún mosquito, dormir, mojar las patitas en el barro, cazar otro mosquito, dormir, y así… Hasta que apareció Ella. Ella que no era ninguna princesa de cuento, pero andaba disfrazada como una. Que pisoteaba su querida laguna con sus horribles botas de lluvia. Y que lo perseguía con verdadera insistencia.
—¡Dale, sapito lindo! Dame un beso ¿qué te cuesta?
La verdad que al sapo le costaba un montón. ¿O hay algo más asqueroso que besar a una cría humana? Con esa boca tan chiquita, y tan repleta de dientes. ¡Puaj! Ni loco, ni por todos los mosquitos del mundo se dejaría besar.
—¡Dale, sapito lindo, déjame deshacer el hechizo! — insistía Ella sin parar.
Y él, que no entendía de cuentos ni de príncipes encantados, daba saltos cada vez más largos. Más y más largos.
Y así pasó un molino. Y Ella, detrás.
Después, cruzó una tranquera. Y Ella, también detrás.
Y atravesó un cuadro lleno de vacas, una tranquera más, un cuadro lleno de caballos. Y ella: detrás, detrás, detrás.
Y por fin llegaron a un tanque australiano. Estaba a tope de agua: cristalina, fresca, lista para usar.
Ella no tardó ni dos segundos en revolear las botas y —¡plaf! — tirarse de un panzazo al agua (todavía con el disfraz puesto).
El sapo tardó un poquito más, porque no es fácil calcular la altura del salto cuando estás subiendo una escalera. Digamos que subía tres escalones, pero después bajaba dos. Y así tuvo que volver a empezar varias veces.
Por suerte, el sol todavía estaba alto cuando finalmente asomó su cabeza viscosa. Y ella, ¡cómo lo celebró!
—¡Yo sabía, sapito lindo! Dale, metete al agua conmigo.
Y sí: tuvieron un final feliz. No de esos que terminan con un beso (¡puaj!), pero sí con un rato divertido y, sobre todo, súper mojado.
Y así como te lo cuento
con el sol como testigo
nadaron sapo y princesa
como dos buenos amigos.

