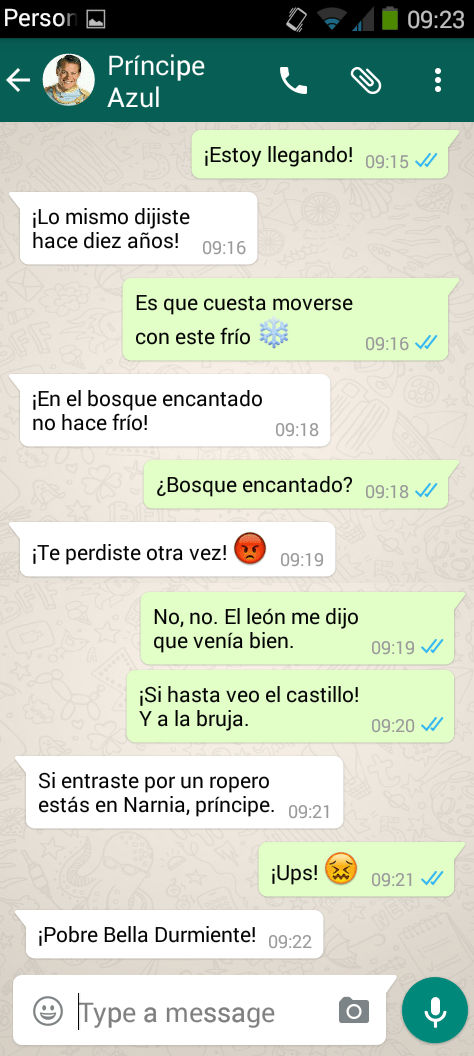Todo comienza en una pequeña casa, a las afueras del bosque. Es invierno, el viento se cuela por la ventana y Hansel y Gretel (los protagonistas de este cuento) se acurrucan para no sentir frío. La voz de su madrastra se escucha desde la otra punta:
—¡Hay que abandonarlos en el bosque!
Ojalá no estuviera hablando de ellos. Pero es la madrastra del cuento (¡ay!): le corresponde ser malvada.
Los hermanitos sienten miedo por uno, dos, tres segundos. Después, se les ocurre un plan: a la mañana siguiente, mientras se internan en el bosque, van dejando miguitas por el camino. El plan es técnicamente bueno, así sabrán por dónde regresar. Pero el bosque está lleno de pajaritos. Y (¡ay!) a los pajaritos les encantan las migas.
El resultado: se quedan sin volver a casa, en medio de una noche ruidosa. Las hojas crujen bajo sus pies. Algo vuela al ras de sus cabezas. Y una respiración les hace cosquillas en la nuca.
Sin pensarlo, comienzan a correr. Corren tanto que ya casi amanece. Y por fin llegan a una casa.
Una casa con olor a fresa, paredes de malvavisco y techo de puro chocolate en rama. Comen con ganas, y no ven llegar a una viejita amable que les ofrece licuado de durazno.
Pero (¡ay!) las viejitas amables de los cuentos son peores que las madrastras. Esta en particular es una bruja come-niños.
A Hansel lo encierra en una jaula y a Gretel la pone a limpiar.
—¡Muéstrame tu dedo! —le dice a al niño cada día mientras lo llena de golosinas para hacerlo engordar. Y Hansel la engaña mostrándole un huesito de pollo (por suerte la bruja es corta de vista).
Pero un día la mujer decide no esperar más. Y prende el horno a máxima potencia para comerse a ambos niños en la cena (¡ay!).
A Gretel le lleva uno, dos, tres segundos elaborar un nuevo plan.
—No entramos los dos en el horno —dice con tono sabihondo.
La bruja la mira (bueno, es un decir: ya dijimos que es un poco ciega).
— ¡Hasta yo podría pararme ahí dentro! – le contesta.
—A que no…
La bruja cae en la trampa. Se mete adentro del horno y eso es lo último que hace: Gretel cierra la puerta (¡pum!). Y problema resuelto.
Cuando saca a su hermano de la jaula llegamos al final. Lo que pasó después es un misterio. Tal vez volvieron a su casa (si encontraron el camino y, sobre todo, las ganas de volver a ver a su madrastra). O tal vez se quedaron comiendo golosinas en la casa de la bruja. La única certeza es que tardaron uno, dos, tres segundos en ser felices para siempre.