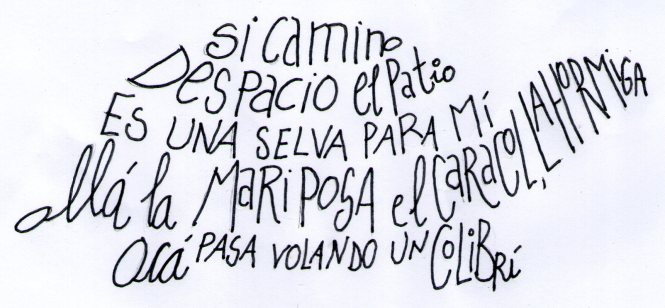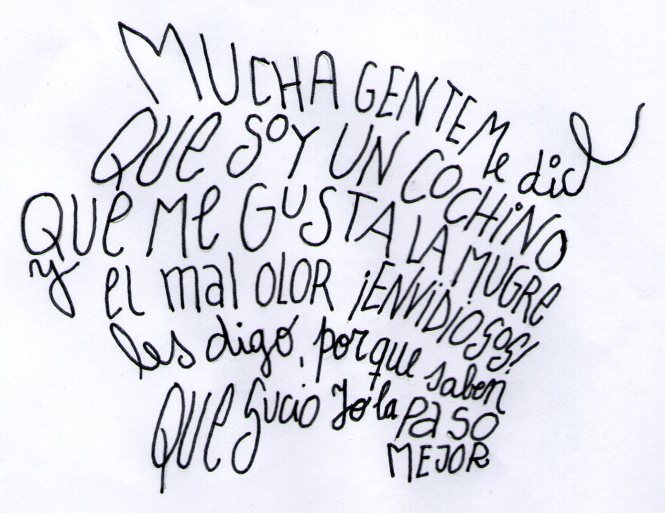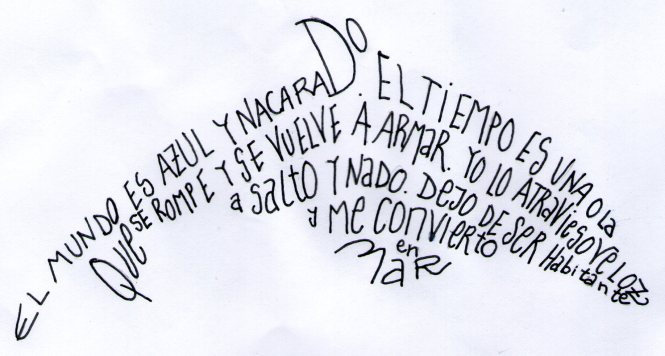El cuento lo llevó un fraile que tenía permiso para salir de la abadía y lo comentó en el mercado. Creo que al pescadero. Y el pescadero se lo dijo a su mujer. Y ya sabemos cómo son las mujeres, a la mañana lo sabía media aldea: el zapatero y su aprendiz, el sastre, la lavandera, el herrero, los soldados del rey, las amas de la Condesa de Acanomás (y la condesa, por supuesto), los vasallos del duque de Masallá (y la duquesa, que después se lo contó al duque porque ese día, me dijeron, andaba de cacería).
Y, claro, en algún momento, la historia cruzó el océano. No sé si habrá sido en boca de algún explorador. Tal vez, de un marinero o de un corsario. Porque eso de llevar y traer historias es algo que hace todo el mundo, sin distinción de clases ni de profesión. A todos nos encanta contar historias, desde los tiempos de Anselmo hasta nuestros días.
Y eso que pasaron una pila de años. ¿Qué digo, años? ¡Siglos! Porque Anselmo habrá vivido, no sé, ¿en el año 1000? Tal vez, incluso, mucho antes. De lo que sí puedo dar cuenta es del lugar: Anselmo vivía en una abadía, junto a un montón de monjes (entre ellos, aquel que fue con el cuento al pescadero). Pero lo principal de esta historia es que Anselmo era copista.
No, no lavaba copas. Tampoco coleccionaba copos de nieve. No se copiaba en la escuela, aunque por ese lado vamos mejor: Anselmo copiaba libros. Y en los tiempos de Anselmo copiar libros era toda una profesión.
Bueno: libros —lo que se dice libros—, no eran. En esos tiempos se llamaban códices, porque estaban escritos a mano y se armaban artesanalmente. Se cosían por pliegos y se encuadernaban con madera o cuero. Tener un libro en los tiempos de Anselmo era un lujo fenomenal. Y hacerlo, un privilegio de muy pocos.
Es que los copistas se divertían metiendo mano. Quiero decir, hacían sus comentarios y hasta cambiaban algunos detallitos. Así, si en el libro original decía: “¡Moros a la vista!”, el copista podía escribir: “La vista de los moros” y ahí nomás el libro dejaba de ser un relato de aventuras para convertirse en un manual de oftalmología.
Y así fue, me parece, cómo fueron multiplicándose los libros. Porque al principio todos hablaban de Historia o de religión y después fueron apareciendo un montón de otros temas. Y lo mismo, exactamente lo mismo, debe haber pasado con las letras, supongo.
Porque dicen que las letras no surgieron todas de pronto. Algunas tardaron en aparecer, como la eñe. En realidad no sé muy bien cómo fue la historia de cada letra: si las zanahorias aparecieron cuando empezó a usarse la letra z o si empezó a usarse la letra z cuando aparecieron las zanahorias.
La que sí conozco es la historia de la letra eñe, que es la que contó aquel fraile al pescadero y el pescadero a su mujer…Bueno, creo que ya les dije eso. La cuestión es que Anselmo, el copista, estaba como siempre en la biblioteca de la abadía. Fuera de los ruidos habituales —el trazo de la pluma, las gotitas de tinta cayendo sobre el escritorio, la lámpara de aceite que chispeaba — todo era silencio alrededor. Y él estaba muy cansado. ¡También! No cualquiera puede estar mil horas sentado, con la pluma en una mano y la lija en la otra (porque en ese entonces los errores no se borraban ¡se lijaban!); copiando con cuidado letra por letra, página por página. ¡Ay, cuántas ganas tenía de terminar! Si hubiera existido el reloj en ese entonces, segurísimo Anselmo lo habría mirado.
Lo que hizo, en cambio, fue mirar la luna. Justo, justito, cuando estaba escribiendo: África está repleta de monos. ¡Para qué! A ver, imagínense esto: una pluma de oca con la punta cargada de tinta, sostenida por una mano que acompaña el movimiento de unos ojos a los que justo, justito, se les ocurre mirar la luna.
Y sí, fue inevitable que la gota cayera sobre el pergamino. Más precisamente, sobre la letra ene, a la que le quedó un sombrerito de lo más simpático, así: ñ. Anselmo, claro, se quiso morir. Ahí nomás agarró la lija, para enmendar el error. Pero en medio del lij lij (muy suavecito, porque el pergamino tiende a romperse) se escuchó una voz que venía directo del sombrerito aquel:
—¡Moño!
¡El mundo se puso patas para arriba, obvio! En la abadía, porque debe dar impresión que las letras te hablen. Y en África, porque todos se vistieron de frac: cuentan que hasta las jirafas andaban con moñito.
Y yo no digo que una revolución igual no haya pasado, también, con el surgimiento de cada nueva letra. Pero con la eñe tuvo que ser especial. Mucho más especial. Primero, porque aquel día nacieron los ñoquis y los ñandúes y las mañas y cigüeñas y las piñatas y el otoño y la leña y las arañas y las castañuelas. Y segundo porque los hombres conocimos esta historia que —atravesando siglos y cruzando océanos— llegó para contarnos del origen de un idioma que (además de ser nuestro) está lleno de sueños y añoranzas y mañanas.